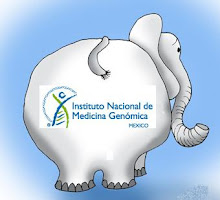Ha sido toda una serie de oleadas críticas las que ha desencadenado el INMEGEN a lo largo de su historia: desde antes de su creación ya había voces denunciando el triunfalismo avasallante y la falta de ropas del emperador, difundiendo justamente los argumentos de genética clásica vs genómica, etc.
Tal parece que las cosas se dicen, se logran difundir, algunos las leen, quienes hacen el esfuerzo se frustran de que los argumentos no lleguen hasta donde deberían y mejor regresan a trabajar en vez de estar haciendo corajes. Luego surgen otras voces. Y así.
Encontré este artículo
del 2002, escrito por el Dr. Horacio Rivera y publicado en la revista
Este País, que uno podría jurar que se publicó ayer.
(Y en cuanto a la frustración de quienes querían discutir y no encontraron quórum, pues bienvenidos al club: habrá que tratar en los medios de comunicación o en simposios y mesas redondas, vaya, un blog tampoco puede servir para todo... Lo que sería bonito sería que el/la nuevo director(a) del INMEGEN inaugurara su nueva etapa con un evento así, de discusión, ojalá y con toda la comunidad científica, pero al menos al interior, para recordar y en su caso rectificar el rumbo académico).En fin, el artículo es magnífico, otro de esos que nos recuerda que aquí nomás somos amateurs.
MEDICINA GENÓMICA: TRIUNFALISMO AVASALLANTE
(Publicado en Este País, pp. 88-90, dic 2002)
Plus ça change, plus c'est la même chose.
Ya que los ensayos "En el umbral de la medicina genómica" y "Desarrollo de la medicina genómica en México" por G. Jiménez-Sánchez y cols.1,2 ilustran vívidamente el triunfalismo genómico que padecemos y uniéndome a su exhortación de "...que resulta de gran importancia que todos los miembros de la sociedad conozcamos al mayor detalle posible cuáles son las oportunidades y los riesgos a los que nos enfrenta este nuevo conocimiento...", creo pertinente hacer las siguientes precisiones:
1. Genética vs genómica: Los autores afirman que el "conocimiento integral del genoma humano ha hecho cada vez más evidente la diferencia entre la genética tradicional, que estudia genes o grupos relativamente pequeños de genes, y la genómica, dedicada al estudio integral de los genomas con un enfoque global..." Con esta afirmación, los autores parecen soslayar que la genética precisamente estudia la estructura, la expresión, la transmisión, el almacenamiento, la transmisión y la variación de la información hereditaria, sea ésta considerada en el plano de la secuencia de ADN, del cromosoma o del genoma, término en uso desde hace más de 80 años (Winkler, 1920). De hecho, la subdisciplina genética más popular, la citogenética, estudia precisamente las mutaciones genómicas, es decir, cambios en el número de cromosomas (aneuplodías como la trisomía 21) o en el número de juegos cromosómicos (poliploidías), detalle que Jiménez-Sánchez y cols.1 no consideran probablemente porque su visión de la genética parece restringirse a la genética mendeliana y en menor grado a la herencia poligénica o cuantitativa. De igual manera, el énfasis genómico de estos autores les impide reconocer que la genómica es una subdisciplina de la genética dedicada al mapeo, la secuenciación y el análisis de genomas completos y que la palabrita ahora en boga la acuñó T. Roderick en 1986 en parte para el título de una nueva revista― Genomics3.
2. Aplicaciones en medicina y tamizaje genómico poblacional: Jiménez-Sánchez y cols.1 afirman que "...el conocimiento del genoma humano... [permitirá] detectar a individuos con alto riesgo genético de desarrollar enfermedades comunes a fin de adecuar su entorno. Estos cambios en el ambiente lograrán la prevención y el manejo de la mayor parte de las enfermedades comunes... [por lo que] resulta fundamental distinguir la medicina genómica de la genética humana". Aparte de la complejidad etiopatogénica de las principales enfermedades comunes (cáncer, diabetes, cardiopatías isquémicas, etc) el enfoque mencionada ha sido utilizado desde "endenantes" en medicina y en genética médica, sea para tratar pacientes con ciertas enfermedades mendelianas metabólicas (fenilcetonuria, galactosemia), para evitar la recurrencia de defectos del cierre del tubo neural, o para coadyuvar en la prevención y el tratamiento de muchas enfermedades comunes. Aunque el ruiseño panorama descrito y deseado por los genomistas puede atribuirse a un optimismo recalcitrante, es necesario darse cuenta que la realidad es muy diferente y oir también las voces escépticas de prudentes expertos tales como R. Lewontin4, F.C. Fraser5 y N.A. Holtzman y T.M. Marteau6. En palabras de Fraser el panorama aludido es "very nice, but it's not so simple... who wants to spend money screening for genes with low penetrance and small effects? We can't even decide what to do about major susceptibility genes such as cystic fibrosis and hemochromatosis, for goodness' sake".
3. Terapia génica: Llama también la atención que Jiménez-Sánchez y cols.1 no hagan la mínima alusión a los efectos adversos de la terapia génica tales como la muerte de pacientes7 y la recuperación del vector viral en el semen de un individuo8, a los que ahora hay que agregar la proliferación leucémica de linfocitos T en un bebé "burbuja" incluído en el protocolo quizás más exitoso y que llevó a la suspensión del ensayo9. Es pertinente preguntarse qué ocurre en México puesto que en Estados Unidos "muchos investigadores y patrocinadores de terapia génica no han reportado efectos adversos graves de tales ensayos al RAC (Recombinant DNA Advisory Committee) o han solicitado que tales reportes no se hagan públicos"7.
4. Determinismo genético: Al afirmar que "...el conocimiento del genoma humano ofrecerá nuevas formas de prevención y diagnóstico presintomático... y será motor de cambio hacia una medicina más predictiva y preventiva, lo que resulta del reconocimiento de predisposiciones y susceptibilidades conferidas por el genoma...", Jiménez-Sánchez y cols.1 implícitamente aceptan el determinismo genético (¿o será genómico?). Al respecto, Lewontin4 subraya que los devotos del genoma humano explícitamente rechazan un determinismo genético absoluto pero que ese rechazo resulta más del reconocimiento de posibilidades teóricas que de una plena convicción. Si tomáramos seriamente la proposición de que lo interno (genes) y lo externo (ambiente) codeterminan el organismo, entonces no podríamos creer que el genoma humano es el grial que nos revelará qué es ser humano, que cambiará nuestra visión filosófica de nosotros mismos, que nos mostrará cómo funciona la vida. El modelo médico de las enfermedades monogénicas como la corea de Huntington podría conducir a explicaciones similares de la inteligencia, del alcoholismo y otras adicciones, de la adaptación social, de la orientación sexual, de las enfermedades laborales y del desempleo. Un modelo médico de toda la variación humana termina por conformar un modelo médico de normalidad social y dicta una acción terapeútica o preventiva sobre cualquier desviación. Lo que anteriormente considerábamos asuntos morales, psicológicos, políticos o económicos, no son realmente más que la consecuencia de una ocasional substitución de nucleótidos, ironiza Lewontin4.
5. Implicaciones filosóficas y conceptuales: En contra de la afirmación por Jiménez-Sánchez y cols.1 de que "el conocimiento completo de nuestro genoma... cambiará de manera completa e irreversible la forma de vernos a nosotros mismos y a nuestros semejantes" (idea aparentemente tomada de W. Gilbert), Lewontin4 señala que "ahora que tenemos la secuencia genómica, no conocemos nada que no supiéramos antes acerca de lo que es ser humano... parece que no somos muy diferentes de los vegetales, si es que juzgamos por los genomas". A pesar de que el desciframiento del genoma humano se presenta como un hito espectacular en la historia de la humanidad, resulta que en realidad la secuencia no era el objetivo verdadero y que los genes no producen proteínas sino polipéptidos; por lo tanto, ahora necesitamos estudiar el "transcritoma" y el "proteoma", pasar del paradigma genómico al proteómico, de una revolución (sic) a la siguiente (seguramente, el espíritu revolucionario también es genómico). ¿Qúe otro proyecto podría si no emprender la llamada Big Science? pregunta Lewontin4 (recuérdese que el proyecto del genoma humano se originó en parte para rescatar infraestructura subutilizada).
6. Revolución genómica y lenguaje: La afirmación por Jiménez-Sánchez y cols.2 de que "la medicina genética revolucionará la práctica de la medicina..." ilustra la tan difundida táctica de engalanar cualquier avance tecnológico o científico con el abusado mote de revolucionario, término que en ciencia parece haber sido legitimado por el famoso libro "La estructura de las revoluciones científicas" de T.S. Kuhn publicado en la ultrarrevolucionaria década de 1960. Hay que recordar, sin embargo, que para Kuhn una revolución científica ocurre cuando hay un cambio de paradigma por lo que es evidente que el tecnicismo genómica no es más que un neologismo con connotaciones vanguardistas que substituye al de "new genetics" todavía en uso. Al respecto, Holztman y Marteau6 arguyen que la nueva genética no revolucionará la manera en la cual se identifican y previenen las enfermedades comunes, y precisan que sus dudas están basadas en la penetrancia incompleta de los genotipos para enfermedades comunes, la limitada capacidad para individualizar el tratamiento a los genotipos y los bajos riesgos conferidos por diversos genotipos a la población en general; más aún, señalan que el manto genético con el que arropamos a la medicina actual, si bien no es tan imperceptible como la proverbial túnica nueva del emperador, tampoco está hecho de seda y armiño como la propaganda genómica proclama. Mención especial merece el argot genómico y molecular que parece más bien obedecer al prurito de los expertos de excluir a los no iniciados que contribuir al avance de la ciencia. Ya R. Horton10 aclaró que publicación no necesariamente es comunicación y que información no es sinónimo de conocimiento mientras que D. Miller11 subrayó la necesidad de una explicación sociopolítica del éxito de los científicos en apropiarse de los encabezados periodísticos. En palabras de Lawrence y Locke12 la ciencia moderna está en riesgo pues las modas pasajeras, el star system y la dictadura gerencial se han combinado para estrangular la originalidad; las estrellas en cada campo viajan por todo el mundo, dan conferencias y publican y republican en la literatura secundaria.
7. Genómica y biotecnología, paradigma empresarial: en sintonía con la incontenible globalización, pareciera que los genomistas se han constituido en el prototipo del científico-empresario. Al respecto, Lewontin4 afirma que sabios famosos se esfuerzan por vendernos, con considerable beneficio, el último invento y señala que en general los biólogos moleculares prominentes están en el negocio de la biotecnología aún cuando tengan financiamiento público. Así por ejemplo, el célebre J.D. Watson renunció a su cargo como director del Proyecto del Genoma Humano como resultado de una investigación sobre sus intereses financieros en biotecnología. Curiosamente, las alegres cuentas de Jiménez-Sánchez y cols.1,2, basadas en el aforismo de que resulta más barata la prevención que el tratamiento, ignoran la realidad de que la medicina genómica será siempre un sueño inalcanzable para la mayoría de la población13,14. Si supuestamente ya conocemos cuáles hábitos y ambientes son saludables y cuáles hay que evitar o modificar, ¿no sería más redituable invertir directamente en educación que en costosos programas de detección de susceptibilidades genómicas que además tendrán que ser complementados con la educación para la salud?
Si estos señalamientos resultan válidos y mejor aún si son validados por otros colegas (sean estos genetistas, genomistas o transcritomistas), confío en que los promotores del Instituto Nacional de Medicina Genómica los considerarán para lograr una planeación más realista e idealmente libre de la influencia de los espontáneamente generados genomistas de ocasión. Para concluir, cito de nuevo a Fraser5: "no quiero menospreciar el enorme valor de los avances en genética molecular, que nos traerán muchos beneficios, pero no nos sobrevendamos como hicimos con la terapia génica. Deberíamos todos intentar clarificar a la opinión pública la nueva genética, disipando miedos pero sin generar falsas expectativas".
Horacio Rivera
Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias
Coordinador del Doctorado en Genética Humana, U de G-IMSS
Referencias
- Jiménez-Sánchez G., Valdés-Olmedo J.C., Soberón G., "En el umbral de la medicina genómica", Este País, 2002, 138 (sept):21-30.
- Jiménez-Sánchez G., Valdés Olmedo J.C., Soberón G.,"Desarrollo de la medicina genómica en México", Este País, 2002 139 (oct): (en prensa).
- Snustad D.P., Simmons M.J., Principles of genetics, 2ª ed, John Wiley & Sons, 2000, pp. 553-584.
- Lewontin R., It ain't necessarily so: the dream of the human genome and other illusions, 2ª ed, The New York Review of Books, 2001, pp. 133-195.
- Fraser F.C., "Resetting our educational sights: unconstructing the public's dreams and nightmares of the genetic revolution", Am. J. Hum. Genet., 2001, 68:828-830.
- Holtzman N.A., Marteau T.M., "Will genetics revolutionize medicine?", New Eng. J. Med., 2000, 343:141-144.
- Worton R.G., "On discovery, genomes, the society and society", Am. J. Hum. Genet., 2001, 68:819-825.
- Boyce N., "Trial halted after gene shows up in semen", Nature, 2001, 414:677.
- Benkimoun P., "Suspension de la thérapie génique des "bébés bulles"", Le Monde, 05/10/2002.
- Horton R., "Prague: the birth of the reader", The Lancet, 1997, 350:898-899.
- Miller D., "Being an absolute skeptic", Science, 1999, 284:1625-1626.
- Lawrence P.A., Locke M., "A man for our season", Nature, 1997, 386:757-758.
- Beardsley T., "Vital data", Sci. Am., 1996, 274(3):100-105.
- Zimmern R.L., "The human genome project: a false dawn?", BMJ, 1999, 319: 1-3.